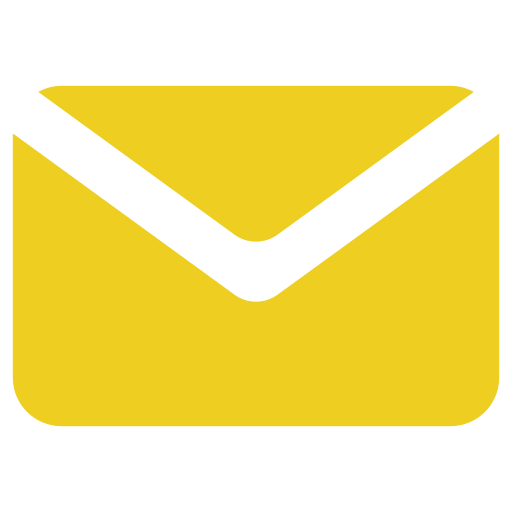Carmen González-Huguet trae en remembranza sobre su infancia. El texto es una invitación a conocer una experiencia de la académica y escritora salvadoreña. Cada detalle es imposible pasarlos por alto. Disfrútenlo
Por Carmen González-Huguet
Era el comienzo de los años sesenta. Mi mamá, y todas las mamás del vecindario, se torturaban con rulos y secadores para dejarse la cabeza hecha un panal de laca. Las faldas oscilaban entre dos extremos: «vueludas» o «pachucas». Los zapatos eran de ineludibles tacones altísimos. O eso me parecía a mí. Sólo algunos afortunados hogares tenían televisión y nos invitaban a ver «Combate» y «El doctor Kildare» en enormes televisores en blanco y negro. En las películas de vaqueros todo el mundo sabía quién era «el tipo» y quiénes los bandidos: Vivíamos en una era inocente. Como en la tele, el mundo era también en blanco y negro.
Nunca supe su nombre. Lo llamaban Ricky Tutti Frutti. Sólo mucho después supe que había una canción de Little Richard con ese título.
A diferencia del Ricky original, que llevaba un copete gigante, el de mi colonia tenía el pelo cortado a lo «pato bravo» y las rodillas siempre raspadas. La vida transcurría a ritmo de twist. Pero al Ricky local todavía le faltaban algunos años para llegar a la edad de la malicia. Mascaba chicle y sabía todo sobre los vuelos Sputnik y Gémini.
Hacía unas piscuchas geniales, que vendía a peseta, un precio exorbitante para una época cuando las gaseosas costaban quince centavos. Su casa, en la esquina, tenía un gran árbol por el que trepaba con una agilidad imposible. Su hermana y yo jugábamos a las muñecas. No lo sabíamos, pero nuestros juegos serían hoy auténticas películas de acción. Había en ellas inundaciones, avalanchas, ataques de piratas, pirañas asesinas y demás plagas que dejaban chiquitas a las del catecismo.
Un día la mamá de Ricky Tutti Frutti dispuso celebrarle una piñata. Tuve una bronca colosal con mi mamá porque me puso un vestido ridículo con un enorme lazo en la espalda y el fustán almidonado. “Vestido de niña”. En la fiesta se me olvidó la cólera. El clímax era, por supuesto, la quiebra de la piñata. Por primera vez iba a participar de ese rito propiciatorio y mi emoción era intensa. Me vendaron los ojos y me pusieron en las manos el palo. No sé quién tuvo la idea de improvisarlo con un engalanado bate de beis.
Me dediqué a repartir mandobles. Mi puntería fue certera y comenzaron a caer los dulces. Los cipotes se lanzaron en estampida a recogerlos y en una de esas la punta del bate erró la piñata y siguió su trayectoria hacia el piso. La mala suerte fue que el hueso occipital de alguien se puso en curso de colisión con el garrote.
De más está decir que hasta allí llegó la fiesta. Los invitados salieron en estampida. La progenitora de Ricky Tutti Frutti se lo llevó corriendo a la Cruz Roja donde le dieron doce puntadas, y mi mamá, achicadísima, se deshizo en disculpas.
A mí aquella tarde sabatina no se me olvidó nunca. Al día siguiente, cuando el cumpleañero reapareció con la cabeza vendada, en desagravio yo le llevé la colección de chibolas y chirolones que me había regalado mi abuelo. Ese era el mayor tesoro de mi infancia.
Y Ricky, que siempre era arisco y huraño, me correspondió con un enorme pedazo de pastel sobre el que destacaba la rosa de dulce: el bocado más perseguido, el auténtico premio Óscar de todos los cumpleaños.
Nunca volví a ver a Ricky Tutti Frutti. Un día su familia se mudó y no regresó jamás. Pero yo guardo siempre el recuerdo de esa rosa de dulce… Y sé que, donde quiera que se encuentren, las chibolas de mi abuelo están en buenas manos.

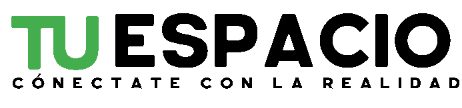

 +(503) 2278-1011 Ext 203
+(503) 2278-1011 Ext 203